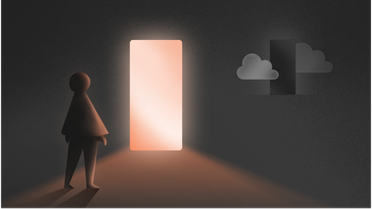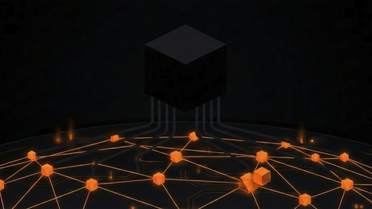Imagina esperar minutos para una transacción bancaria simple o no poder asistir a una clase virtual porque tu conexión a internet se enruta a través de otro continente. Esta es la realidad para millones de latinoamericanos. A pesar de tener cobertura, una razón por la que no pueden utilizar completamente los servicios digitales modernos es que su tráfico de datos se procesa a través de múltiples continentes. En un modelo centralizado, actividades como videollamadas, transacciones bancarias y clases virtuales se ven obligadas a viajar a centros de datos distantes en Estados Unidos. Esas arquitecturas, que actúan como cuellos de botella y son orquestadas por flujos de trabajo humanos, se convierten en el obstáculo que realmente impide el acceso digital útil.
En una infraestructura descentralizada nativa, por otro lado, la misma necesidad de conectividad se resuelve en el punto de entrada del tráfico: en nodos distribuidos más cerca del usuario final. Esa diferencia arquitectónica cambia los tiempos de respuesta de minutos a segundos, reduce la latencia para usuarios legítimos y elimina toda una capa de dependencias operativas.
Tu arquitectura de conectividad centralizada está saboteando tu acceso digital. Mientras inviertes millones en backbones y centros de datos distantes para “conectar” a tus usuarios, podrías estar creando exactamente los puntos de falla que los mantienen desconectados de servicios útiles.
Este artículo profundiza en el potencial transformador de la infraestructura descentralizada para abordar la brecha digital de América Latina. Al explorar las ventajas operativas, económicas y sociales de las arquitecturas distribuidas, nuestro objetivo es destacar cómo este cambio de paradigma puede superar las limitaciones de los modelos centralizados. Analizaremos en profundidad los datos, examinaremos aplicaciones del mundo real y delinearemos los pasos necesarios para convertir esta visión en realidad.
Datos Operativos: La Brecha de Rendimiento Entre Modelos en América Latina
La diferencia de rendimiento entre arquitecturas nativas de infraestructura centralizada y descentralizada se vuelve clara al examinar datos operativos del mundo real. En América Latina, alrededor del 75-80% de la población tiene algún tipo de conexión a internet¹, pero esa cifra es engañosa. Una gran parte de las personas conectadas navega con bajas velocidades, altas latencias y servicios poco confiables.
Cobertura ≠ conectividad útil. Aunque la red 4G alcanza a más del 90% de la población, la brecha de uso sigue siendo grande. Los usuarios pueden sufrir más de 100 milisegundos de latencia adicional solo para llegar a centros de filtrado sobrecargados. Mientras tanto, las plataformas que operan infraestructura descentralizada sirven contenido en menos de 30 milisegundos a través de las principales regiones cuando el tráfico se sirve directamente desde puntos de presencia distribuidos—lo suficientemente rápido como para que tus usuarios noten la diferencia y la recuerden.
Consecuencia: millones de personas están “conectadas” pero no pueden usar servicios modernos—educación en línea, telemedicina, comercio electrónico, videojuegos, video—porque la experiencia es lenta, inestable y costosa. Cerrar la brecha ya no se trata solo de alcanzar áreas sin señal, sino de mejorar la calidad, confiabilidad y costo del acceso existente.
Cómo la Infraestructura Descentralizada Reduce la Latencia en Brasil, México, Chile y Perú
Es importante aclarar algo: la computación distribuida no resuelve la conectividad del usuario final por sí misma. Para que una persona use servicios digitales, necesita una conexión rápida y estable, y ahí es donde tecnologías como 5G son esenciales para la primera milla. Pero es inútil tener 5G si la aplicación a la que el usuario accede está alojada en un centro de datos en Virginia, EE.UU., y cada interacción tiene que cruzar un hemisferio.
La infraestructura descentralizada emerge como un complemento natural: acercando la computación y los datos a donde se consumen las aplicaciones.
1. Latencia y Experiencia del Usuario
Muchas aplicaciones móviles, juegos en línea y plataformas de streaming todavía dependen de centros de datos distantes en EE.UU. o Europa. Ese modelo agrega entre 80 y 150 ms de ida y vuelta, degradando videollamadas, videojuegos, operaciones financieras y telemedicina.
Con infraestructura descentralizada—procesamiento y almacenamiento en caché en nodos distribuidos locales—las latencias se reducen a menos de 30 ms, haciendo que la conectividad existente sea realmente útil para servicios modernos.
2. Optimización de Costos y Uso de Infraestructura Existente
Replicar mega centros de datos Tier III/IV en todos los países es lento y costoso. La arquitectura distribuida permite crecimiento modular con datacenters, POPs o Edge Locations, en redes ya desplegadas por ISPs y operadores móviles.
También reduce el tráfico internacional: menos backhaul significa menores costos de tránsito y precios finales más competitivos.
3. Resiliencia y Cumplimiento Local
Distribuir nodos aumenta la resiliencia contra fallas de backbone y cortes de energía. Facilita el cumplimiento de leyes de soberanía de datos y privacidad, que ganan fuerza en la región (Brasil, México, Chile, Perú).
Además, las plataformas modernas de infraestructura descentralizada incluyen seguridad y orquestación automatizadas, simplificando la operación de miles de puntos.
Un ejemplo contextualizado: Imagina una PyME en Lima que quiere ofrecer una aplicación de video interactivo para clientes locales. Si el backend está en un centro de datos en Virginia, EE.UU., cada interacción sufre alta latencia y costos de tránsito internacional. Con infraestructura descentralizada, se puede colocar un nodo cerca de Lima para entregar esa aplicación con tiempos de respuesta comparables a grandes centros de datos—algo clave para que 5G y fibra transformen realmente la experiencia del usuario.
El Papel de IX.br, PIT Chile, Peru-IX y CABASE en el Peering Local
Cuando hablamos de cerrar la brecha digital y hacer posible el despliegue de infraestructura descentralizada en América Latina, primero necesitamos entender cómo funciona nuestro ecosistema de telecomunicaciones.
La gran mayoría de los operadores son empresas privadas—América Móvil, Telefónica, Millicom, TIM, Entel y otros— que, además, operan bajo un marco altamente regulado. Agencias nacionales, como ANATEL en Brasil, OSIPTEL en Perú, IFT en México u SUBTEL en Chile, definen espectro, calidad mínima de servicio y obligaciones de cobertura.
Consideramos que el primer papel del Estado no es competir con el sector privado, sino crear condiciones. Este enfoque colaborativo reconoce que ningún actor único puede cerrar la brecha digital solo—requiere de esfuerzo coordinado, riesgo compartido y un compromiso a largo plazo para asegurar que la conectividad se vuelva fundamental.
Digitalización Gubernamental como Palanca
Y aquí hay una palanca poderosa: la digitalización del gobierno mismo. Cuando el Estado pone salud, educación, justicia y procedimientos críticos en línea, genera volumen de tráfico predecible y crea la urgencia de mejorar la conectividad.
Vimos esto en Chile, donde el gobierno digital y los portales de salud en línea impulsaron la inversión en centros de datos locales. En Colombia, iniciativas como Gov.co y plataformas educativas forzaron mejoras en backbones y presencia de contenido local. Fuera de la región, Estonia es el ejemplo extremo: su gobierno digital avanzó en identidad electrónica, servicios en línea y datos abiertos, generando demanda que justificó una red densa y centros distribuidos.
IXPs y Ecosistema de Peering Local
Luego están los IXPs—puntos de intercambio de tráfico. Un IXP fuerte evita que el tráfico local “retorne” a Estados Unidos o Europa, reduciendo latencia y costos. Hoy, aunque tenemos buenos casos como IX.br en Brasil, CABASE en Argentina, PIT Chile en Santiago o PERU-IX, todavía hay regiones donde el peering es débil y una buena parte del tráfico local termina viajando miles de kilómetros.
Crear y fortalecer IXPs no significa que el gobierno tenga que operarlos, pero puede facilitar su creación, ofrecer apoyo inicial y asegurar que sean neutrales y abiertos. Normalmente funcionan mejor como asociaciones sin fines de lucro, donde participan ISPs, CDNs y grandes generadores de contenido.
Asociaciones Público-Privadas Estructuradas
Las asociaciones público-privadas (APPs) son un instrumento comprobado para infraestructura compleja. En otros sectores ya han funcionado: muchos sistemas de transporte masivo en la región—metros, BRT—son el resultado de concesiones bien diseñadas.
En telecomunicaciones e infraestructura descentralizada, podríamos replicar: los gobiernos proporcionan espacio en edificios públicos, torres y redes de fibra estatal; ofrecen incentivos fiscales para nodos en áreas no rentables; y actúan como clientes ancla con sus servicios digitales.
Evolución Hacia la Inteligencia Distribuida
Para entender hacia dónde vamos, vale la pena mirar de dónde venimos.
Primero llegaron los CDN: su misión era clara y directa—entregar contenido rápido y confiable cerca del usuario, reduciendo latencia y costos de tránsito internacional. Gracias a ellos, hoy podemos ver video en vivo y bajo demanda sin interrupciones, incluso en regiones donde antes era inviable.
Luego evolucionamos a la computación distribuida: ya no se trataba solo de entregar contenido, sino de ejecutar aplicaciones y procesar datos lo más cerca posible de quienes los consumen. Esto habilitó aplicaciones web más rápidas, arquitecturas serverless, cumplimiento de datos locales y experiencias digitales que anteriormente dependían de un centro de datos distante.
Y ahora estamos viviendo la gran disrupción de esta década: la Inteligencia Artificial generativa.
Durante años, la IA se enfocó principalmente en entrenar modelos y reconocer patrones a través de machine learning—clasificación de imágenes, predicciones, recomendaciones—con un enfoque muy técnico limitado a entornos de investigación y laboratorios.
Hoy, con modelos mucho más potentes—LLM (Large Language Models) y VLM (Vision Language Models)—las empresas quieren aplicaciones inteligentes, interfaces conversacionales en lenguaje humano y análisis de datos en tiempo real.
La infraestructura descentralizada con capacidades de IA distribuida habilita:
Reducir la latencia para asistentes virtuales y bots que necesitan responder instantáneamente
Mantener datos sensibles localmente para cumplir con regulaciones y proteger la privacidad
Optimizar costos: no es viable enviar cada interacción de IA a otro continente cada vez que un cliente hace una pregunta o necesita un cálculo
Con procesamiento de IAen nodos distribuidos, esas inferencias se procesan en el centro de datos más cercano al usuario, con tiempos de respuesta de milisegundos y sin exponer información crítica fuera del país.
Conclusión
América Latina ha logrado avances notables en expandir la cobertura de internet, pero millones aún luchan con velocidades deficientes, alta latencia y acceso poco confiable. El problema no es solo alcanzar áreas no conectadas—es hacer que la conectividad existente sea realmente útil.
La infraestructura descentralizada ofrece un camino transformador hacia adelante: procesando datos más cerca de los usuarios, mejorando tiempos de respuesta, fortaleciendo la resiliencia, reduciendo costos y asegurando el cumplimiento de regulaciones locales. Este cambio puede desbloquear una verdadera inclusión digital, haciendo que servicios como educación, salud, comercio y aplicaciones potenciadas por IA sean accesibles para todos.
Sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente. El progreso depende de regulación de apoyo, asociaciones público-privadas robustas, ecosistemas de peering local más fuertes y gobiernos que lideren con el ejemplo a través de la digitalización de servicios públicos.
El imperativo es claro: para asegurar que las tecnologías digitales avancen el crecimiento inclusivo, las partes interesadas deben acelerar la transición hacia arquitecturas descentralizadas que democraticen el acceso, reduzcan las desigualdades y creen experiencias digitales significativas.
El momento de actuar decisivamente es ahora — cerrar la brecha digital de América Latina no solo empoderará a millones, sino que desbloqueará el potencial de la región para la innovación, productividad y prosperidad en la era digital.
Referencias
1. INTERNET ACCESS AND USE IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN - FROM THE LAC HIGH FREQUENCY PHONE SURVEYS 2021. World Bank Group. 2022.https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/undp-rblac-Digital-EN.pdf